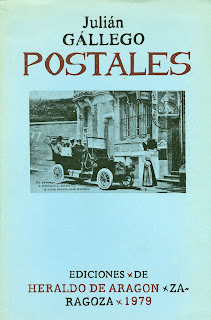Un entrada que se escribió aquí en el mes de septiembre se ha publicado hoy en El Mundo:
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/04/andalucia_malaga/1354622639.html
martes, 4 de diciembre de 2012
sábado, 24 de noviembre de 2012
SOSTENIBILIDAD
El lenguaje es como
un bosque por el que se avanza despejando el camino a hachazos. Y sin embargo,
el ejemplo más elemental de sostenibilidad es el del bosque: cuando se tala,
hay que plantar. En el uso del lenguaje se tala, pero no se planta. Hace poco
ha publicado Bernard Pivot –que fue tan popular por sus programas sobre la
actualidad literaria en la televisión francesa– un libro muy breve que se
titula 100 palabras que hay que salvar.
“Entre todos”, debería añadir el título. Porque se trata, desde luego, de una
tarea colectiva. Entre todos empobrecemos y entre todos debemos enriquecer.
Pero aún así podría ser útil un rescate individual. Porque al fin y al cabo, lo
colectivo es una suma de individualidades.
El diccionario es uno de los libros de
lectura más apasionante. Al abrirlo nos sorprende cuántos rodeos, cuántas
perífrasis damos a lo ancho del día, y cuantas palabras precisas hay en él que
nos servirían de atajo. Además, en el diccionario están –aunque es verdad que
desordenadas– todas las grandes novelas de la historia.
Y no hay que olvidar el episodio que
cuenta Ángel González:
Poesía
eres tú,
dijo un poeta
–y esa vez era cierto–
mirando al Diccionario de la Lengua.
dijo un poeta
–y esa vez era cierto–
mirando al Diccionario de la Lengua.
jueves, 22 de noviembre de 2012
¿QUIÉN NO?
Entre tanta pintada insulsa que
mancha inútilmente las fachadas, me conmueve una que veo desde hace algunas
mañanas camino del trabajo. Sólo dice perdóname.
Las pintadas suelen ser cosa de exaltaciones juveniles, de ascos y rebeliones
frente a un mundo de adultos que resulta –probablemente con razón– repugnante y
ajeno. Pero esta es distinta. Por allí hay varios colegios, y quizá algún
muchacho sensible haya cogido el espray para expresarle algo que ignoramos a una
muchacha con coletas y calcetines caídos que entenderá el mensaje. Es una
confidencia en clave de la que participamos, sin entenderla, miles de conductores y
de transeúntes que pasamos diariamente ante ella.
No, no la entendemos. Entenderla,
propiamente entenderla, sólo lo hará esa muchacha con coletas que se sabrá
destinataria de esa única palabra. Pero aunque no la entendamos, esa palabra nos
conmueve. Probablemente todos nos sintamos interpelados por ella. Probablemente
todos, si fuéramos más jóvenes, si tuviéramos el corazón menos endurecido, habríamos
cogido el espray una noche, y después de mirar furtivamente a nuestro
alrededor, habríamos escrito precipitadamente esa misma palabra sobre una pared:
Perdóname. Nuestra destinataria no
sería una muchacha, rubia o morena, vestida de uniforme, sino un destinatario
más difuso, más universal.
No sé si es cosa de esta
civilización urbana hecha de irritación y de prisa, de cálculos egoístas y de
ventajas cuidadosamente sopesadas, pero lo cierto es que, sin que nadie se dé demasiada
cuenta, se hace daño día tras día. Como en aquel doloroso poema de Luis Felipe
Vivanco (Cantan para hacer daño. Sueñan
para hacer daño. Nacen para hacer daño. Construyen, se alimentan, abren las
puertas, miran y contemplan, triunfan para hacer daño…), se hace daño. Y
esa palabra garabateada en el muro debería brotar de las bocas con espontaneidad.
Como el respirar, o el mirar, o el andar, debería ser una palabra que surgiera instintivamente
en el vivir cotidiano. Perdóname.
Esperemos que las brigadas de limpiadores municipales la indulten, para que siga
interpelándonos.
 |
|
Fotografía hecha ayer mismo, el miércoles 21 de
noviembre
|
martes, 20 de noviembre de 2012
ONTOLOGÍA DEL VELADOR
Uno de los libros más entretenidos de CGR
es el Libro de los objetos perdidos y
encontrados. Pertenece a ese género tan atractivo de los libros sin género,
que son siempre únicos en su especie. Este es un objetario, una sobria
descripción sucesiva de objetos vulgares, muchos de ellos caídos en desuso. ¿De
qué está hecho este libro? No son artículos ni ensayos, dice Ruano en el
prólogo, no son tampoco poemas en prosa, “en realidad no son nada, y sólo
pueden salvarse juntos, como las criaturas a quienes un instinto las hace
agruparse y apretarse”. Nada menos que nada –pequeñas nadas sucesivas, reunidas
y encuadernadas–, nada, la nada, que es quizá el gran ideal literario, como
Flaubert le confiesa en una carta a Louise Colet.
En ese inventario de objetos están los
veladores. He ido al estante a coger el libro sabiendo que estarían, porque los
veladores pertenecen a ese mundo desgastado y sentimental por el que Ruano
sentía especial predilección.
Sí, aquí están los veladores, de los que
el autor hace toda una ontología, zambulléndose en su ser y en sus propiedades,
en su naturaleza, en su origen y en su destino. La cuna del velador es el café,
allí nacen por generación espontánea (“nadie vio nunca una tienda en la que se
vendieran veladores”), y si un particular ha adquirido un velador, es porque ha
llegado a él a través de una genealogía de vendedores que tiene siempre su
origen en un café. Además, el particular que ha acabado siendo dueño de un
velador es siempre, dice Ruano, una persona solitaria y tímida, como solitario
y tímido es el cliente del café que se sienta, no en una mesa, sino en un
velador, que suele estar en una esquina, generalmente en penumbra.
Muchos veladores son objetos con historia,
y deberían estar en un museo. “Algunos veladores estaban hechos de lápidas
sepulcrales, y pasando el dedo por debajo, como falsos ciegos, leíamos sin
querer un estremecedor relieve que decía cielo,
o el niño, o R.I.P., o ese Excelentísimo
mutilado que yo recuerdo y del que quedaba sólo lentísimo. Estos veladores tenían un color inexplicable, cultísimo
y literario: el color de las losas de un cementerio bajo la lluvia, bajo las
muchas lluvias, bajo esa lluvia del cementerio que moja de una manera diferente
a la de los otros sitios”.
Y se imagina uno a CGR en el silencio
solemne de su casona de Cuenca en la que escribió este objetario, ceñido por
su batín de rayas, cigarrillo en mano, construyendo la filosofía de los
veladores, rememorando, como hombre de café, los muchos veladores de Madrid, de
París, de Roma o Berlín en que estuvo sentado, escribiendo o esperando.
El velador es un objeto tan singular que
requiere una cláusula propia en el testamento. Sería un gran error dejar que el
velador se confundiera indiferenciadamente en la herencia. Un velador tiene que
ser legado. “Y dejo el velador a mi buen amigo Juan, por tantas tardes de
confidencias y de recuerdos…”
 |
|
Un velador cualquiera que, como todos, nació en un
café,
y ahora pasa unos años conmigo
|
sábado, 17 de noviembre de 2012
POSTALES LITERARIAS
Julián Gállego fue uno de esos
escritores a los que el lastre de ser otra
cosa –en su caso, historiador del arte– les ha cerrado herméticamente la
puerta de la literatura. Quiero decir de la literatura oficial: la que aparece
consignada en los tratados y manuales. Y sin embargo, qué extraordinaria prosa
la suya, llena de precisión (los que son otra
cosa llevan a veces una mayor exigencia íntima de rigor) y de gracia. Las
obras de su especialidad –sobre Velázquez, Goya o Picasso– son excelente prosa
funcional, pero las obras que escribió al margen de ella –como Apócrifos españoles o Postales– son simple y admirable prosa
literaria.
Postales
es un mosaico de 122 estampas de rincones del mundo: desde Cádiz a Estocolmo y
desde Nueva York hasta Damasco. Julián Gállego ha inventado un género: el de la
postal literaria. En poco más de una
página ofrece una imagen tan nítida de cada lugar, que el lector sale de la
lectura con el aroma, el murmullo, la luz y el relieve impresos en los cinco
sentidos. Al que escribió la contraportada no se le ocurrió una loa más precisa
que afirmar que este libro “se lee de un tirón”. Y es todo lo contrario. Este
libro hay que leerlo como se leen los buenos libros de versos: sólo un poema de
cuando en cuando, para dar tiempo a que cada poema cale en el lector y se pose
lentamente en él.
Pronto hará veinte años que Julián
Gállego presentó mi libro Toledo grabado.
Recuerdo el día exacto –fue un 16 de diciembre–, no porque aquella presentación
fuera un acto memorable –apenas se juntaron dos o tres docenas de curiosos–,
sino porque la víspera había ocurrido un suceso que sí lo era. La presentación fue
en una de las crujías del museo toledano de Santa Cruz. El frío y la niebla del
exterior habían entrado en aquella nave del edificio renacentista. Los
asistentes a la presentación, con los abrigos puestos y las solapas levantadas,
resistieron el acto frotándose las manos y moviendo las piernas. Unas frágiles
sillitas de madera, perdidas en la inmensidad de la nave, sostenían
arriesgadamente los movimientos nerviosos de los asistentes. Nadie había leído
el libro, que se presentaba en ese momento, pero el presentador tampoco lo
había leído. Cuando Julián Gállego terminó de decir sus palabras todos
aplaudimos, porque fueron minuciosas y brillantes, aunque se referían a otra
cosa, probablemente más interesante que aquel libro que estaba también presente
e intacto en una mesita, igualmente frágil.
Al releer estos días algunas páginas de Postales, llenas de humor inteligente, me he acordado de aquel episodio, que sólo puedo recordar con una sonrisa. Y con agradecimiento.
jueves, 15 de noviembre de 2012
OTOÑO
Para
él no es la primavera el tiempo de resurgir, sino el otoño. Atrás queda la
plenitud arrolladora del verano, que se basta a sí misma, y llega el otoño, que
parece reclamar la intervención del hombre. La naturaleza se hace frágil, débil,
menesterosa. En ese espacio que el otoño le abre, el hombre debe reflexionar,
decidir, actuar.
En un volumen que
supera las cien páginas, se han reunido los poemas y las cartas de Rilke en los
que el poeta habla del otoño, pero toda su obra es otoñal: toda ella está iluminada
por esa luz sutil y transparente del otoño, y tiene los infinitos matices de
color de esa estación.
Varios
poemas de Rilke tienen el mismo título, Otoño,
pero este es uno de los más consoladores. El gesto de las hojas al caer es triste,
desde luego, pero no es azaroso. En uno de sus libros de prosa escribió Rilke:
“El paisaje es algo preciso, no hay azar en él, y cada hoja que cae hace que se
cumpla una de las mayores leyes que rigen el cosmos”. Ya es consolador, desde
luego, que no estemos expuestos al capricho del azar. Las hojas que caen
parecen estarlo, pero tampoco es cierto. Rilke añade aquí algo más en los dos
últimos bellísimos versos: otro motivo de consuelo que es difícil de expresar
con mayor sencillez y con mayor hondura.
Traducir
es una tarea casi infinita. Cada traducción es un intento que es superable por
otro. No se debería decir nunca he
traducido, sino he intentado traducir…
Hace años traduje –intenté traducir– este poema, y ahora he hecho un nuevo
intento.
Otoño
Caen las hojas, y parece que llegaran de lejos,
como si en el cielo se fueran marchitando jardines
muy lejanos;
caen y dicen con su gesto: no.
Y en las noches cae, pesada, la tierra,
entre las estrellas, en la soledad.
Caemos todos. Esa mano cae.
Y mira las otras: todas caen.
Pero Alguien sostiene la caída
con dulzura infinita entre sus manos.
 |
|
R.M.R. Herbst, Frankfurt 2012
|
martes, 13 de noviembre de 2012
UN SONETO A VIOLANTE
Nombraba el sábado pasado a Luis Martínez
Kleiser, y ese mismo día quedaba sin pujas, en una subasta de Barcelona,
este manuscrito suyo con un soneto. Martínez
Kleiser, que estuvo muy de moda en su tiempo porque fue el poeta que publicaba más
versos en los periódicos, está hoy complemente olvidado. A ese olvido se debe probablemente
que el soneto subastado no haya tenido postores, y que tenga yo ahora esta
cuartilla en las manos, una cuartilla que el tiempo ha vuelto quebradiza y
parda.
Aunque a Violante la inventó Lope, estos
sonetos inanes, estos sonetos sonetiles, como los llamó Rodríguez Marín, que
van hablando verso tras verso de sí mismos, son más antiguos. Pero la tentación
del soneto a Violante la han sentido los poetas de todos los tiempos. Gerardo
Diego escribió treinta, aunque probablemente, de la larga serie sólo el
primero, el que empieza
Yo no sé hacer sonetos más que amando.
Brotan en mí, me nacen sin licencia,
los hago o ellos me hacen. Inocencia
de amor que se descubre. Tú esperando,
tú, mi Violante, un sueño acariciando…
Brotan en mí, me nacen sin licencia,
los hago o ellos me hacen. Inocencia
de amor que se descubre. Tú esperando,
tú, mi Violante, un sueño acariciando…
sea el único soneto a Violante de verdad. Los otros tienen más sustancia.
En este soneto de
Martínez Kleiser, Violante no aparece. Pero sí el extraño tópico de que los
sonetos, y en especial estos sonetos vacíos, son los poemas que más les gustan
a las mujeres. “…Fue siempre para damas elegantes / de más estimación que una
diadema…”. Un tópico muy ajustado a la idea que se tenía de la mujer.
Recuerdo bastante
bien la estampa de Martinez Kleiser en el estrado de la Academia, erguido a
pesar de su mucha edad, completamente calvo y con nariz grande y recta, y vestido
de uniforme, un uniforme verde oscuro con bordados de oro que parecía de
diplomático pero que no lo era, y que sería probablemente de académico, en una
época en que ese uniforme no se llevaba ya, como tampoco se llevaban los versos
de quien lo vestía.
La letra con que está
escrito el soneto es clara, y resulta innecesario transcribirlo en letras de
molde.
sábado, 10 de noviembre de 2012
SOMBRAS EN FUGA (IV)
Repasando otras sombras decimonónicas he
sorprendido en fuga a varias a la vez. Fue en el ingreso de Rodríguez-Moñino en
la Academia Española. Rodríguez-Moñino, que había colaborado activamente con la
República –en algo tan reprobable como tratar de poner a salvo de los
bombardeos los incunables de la Biblioteca Nacional–, había sido depurado y
expulsado de su cátedra. En 1966, con el régimen todavía muy vigilante, fue
elegido académico. El hecho hay que recordarlo en homenaje a la institución. “Varios,
casi numerosos, han sido los delincuentes, entre comillas, que se han sentado
en estos sillones, y a los que la Administración, con su fluctuante
entendimiento del delito, los encerró bajo llave o los lanzó a caminar por el
mundo adelante”, empezó diciendo Cela en el discurso de contestación. El
bondadoso Rodríguez-Moñino había dedicado los años de ostracismo a algo tan
inocuo como estudiar los pliegos de cordel, y de ellos habló en su discurso. Presidió
la ceremonia de ingreso don Vicente García de Diego, que había sido catedrático
de lengua española en el instituto de Soria. Había nacido en 1878. Antes de
casarse, Leonor Izquierdo, la mujer de Antonio Machado, trabajaba en su casa como
asistenta.
Aquellos señores que asistían desde el
estrado, unos atentos y otros adormilados, me impresionaron mucho. Allí estaba el
general Martínez-Campos, duque de la Torre, profundamente sordo, con un cable
que iba de su oído a un extraño receptor que orientaba hacia los
intervinientes. Había nacido en 1887. A su lado Luis Martínez Kleiser, poeta
casticista, pero sobre todo compilador de refranes, era algo mayor que el general
Martínez-Campos, había nacido en 1883. Pero el verdaderamente vetusto de
aquellos señores era Narciso Alonso Cortés, también catedrático de instituto y
también depurado, como Moñino: había nacido en 1875. Era tan minúsculo y
enjundiado que su sombra huye aún de la memoria con los contornos nítidos. Al
acabar el acto entré en una sala trasera que me pareció una especie de
sacristía, en que todos se quitaron las medallas y se pusieron los abrigos. Allí
les pedí a Moñino y a Cela que me firmaran el tomito con los dos discursos. Creía
yo entonces –simpleza de los años– que codearse era literalmente dar codo con
codo, y como pretendía alardear de codearme con los escritores, les fui rozando
discretamente. Por eso puedo afirmar ahora que me he codeado con lo más ilustre
del siglo XIX.
 |
|
Discurso de
ingreso en la RAE de Antonio Rodríguez Moñino
|
jueves, 8 de noviembre de 2012
SOMBRAS EN FUGA (III)
He conocido a varios
personajes decimonónicos. Compartí el mantel de hule de un colegio mayor con
fray Justo Pérez de Urbel, historiador de la Edad Media castellana, que después
de ser abad de los benedictinos del Valle de los Caídos se fue a vivir a un
colegio. Estaba muy consumido y era muy callado y atento. Creo que no dijo nada
en toda la comida. Le pregunté por Fernán González y siguió callado. Sólo
sonrió. Había nacido en 1895. Cuando empecé a estudiar en el conservatorio era
director Jesús Guridi, compositor de óperas y zarzuelas, y sobre todo de
canciones vascas, que es lo único de su obra que se interpreta hoy día. Es ya
una sombra sin apenas contornos, y sólo recuerdo que entraba a veces cuando
estábamos en clase y todos nos poníamos en pie. Mucho tiempo después conocí a
un hijo suyo que iba de tasca en tasca por San Sebastián, moviéndose y hablando
con torpeza, y al que sus compañeros de farra, sin saber ellos mismos por qué,
le llamaban maestro, supongo que sería por su padre. Jesús Guridi había nacido
en 1886. Federico Carlos Sáinz de Robles,
menudo, nervioso, estaba siempre con guardapolvos azul en su despacho de
director de la Hemeroteca Municipal, y era extremadamente cordial. Era cronista
de Madrid, hizo varios diccionarios, y había nacido en 1898. A Tomás Borrás le
conocí en los jueves de la Editora Nacional, y a diferencia de Guridi, le
recuerdo con toda nitidez, como si acabara de despedirme de él. Aquellos jueves
de la Editora eran actos culturales más elegantes que se hayan organizado nunca
en Madrid. Borrás me dedicó un ejemplar de Las
checas de Madrid, que hacía varias décadas que se había publicado. Borrás
era el más joven de los retratados por Solana en el gran lienzo de la tertulia
de Pombo. Borrás había nacido en 1891. En aquellos jueves conocí también a
Gregorio Prieto, que había nacido en 1897. Recuerdo que alguien le dijo, “a ver,
Gregorio, que ya va siendo hora de que entres en Bellas Artes”, y otro comentó
por lo bajo “donde quiere entrar éste es en la Española”. Aquello no lo
entendí, y sigo sin entenderlo. Guridi y Borrás deben de ser los decimonónicos
más antiguos de los que he conocido. Dejando a un lado a Azorín, claro.
 |
|
Tomás Borrás (1891-1976)
|
martes, 6 de noviembre de 2012
SOMBRAS EN FUGA (II)
Una de las sombras más egregias que hace
tiempo que emprendió la fuga es la de don José Ortiz de Echagüe, aunque por su
silueta irrepetible es quizá la que más lentamente está huyendo de la memoria. Era
muy alto, calvo, sordo, y todo su cuerpo se inclinaba levemente hacia un lado,
lo que le daba a la vez un aspecto de inseguridad y de cercanía. Con noventa y
dos años tenía una ligera luxación en un tobillo por un mal salto en
paracaídas. Fue la primera vez que vino a que mi padre le atendiera. En sus
manos grandes y lentas llamaban la atención las yemas quemadas, renegridas, de
los dedos, la huella de los ácidos con que revelaba las fotografías.
Ortiz de Echagüe era como
un hermano menor de Goethe y de Leonardo que se hubiese quedado a pasear en
zapatillas por el barrio de Argüelles. Había inventado aviones, bombas, automóviles,
globos aerostáticos, papeles fotográficos y líquidos de revelado, había sido el
primero en sobrevolar el estrecho de Gibraltar y había atravesado varias veces la
barrera del sonido en reactores americanos después de cumplir los setenta años.
Pero era sobre todo el hombre cercano al que ni la vejez ni la sordera habían
arrebatado un sutilísimo sentido del humor.
Sus fotografías están
llenas de silencio, como los lienzos de los hermanos Zubiaurre, sordos también,
y vascos –Ortiz de Echagüe lo era por línea materna–, y las figuras inmóviles
que se alzan desde un fondo de crepúsculos violentos tienen la solemnidad de
Romero de Torres. Porque Ortiz de Echagüe pintaba con aquellas manos grandes y
renegridas sin pinceles, pintaba quemándose los dedos, jugándose su propia
integridad con los ácidos.
En sus últimos años
se le veía pasear por la acera soleada de la calle del Tutor en la que vivía.
Este tutor del callejero madrileño parece que era Agustín Argüelles, tutor de
la reina Isabel, que tiene dedicado no sólo un barrio entero de Madrid, sino
también una plaza. ¿Para qué más? ¿Por qué no brindar esta calle del Tutor, de
nombre tan inexpresivo, a don José Ortiz de Echagüe, al gran inventor y
fotógrafo, al paracaidista nonagenario?
Ortiz de Echagüe, que
retocaba las fotografías hasta hacer obras que parecían salidas de los pinceles
de los Zubiaurre, de Romero de Torres o de Zuloaga, hizo en el año 1948 esta
otra, muy distinta, que tituló Las
tapadas de Veger, que es la que aquí se reproduce. Al publicarla, escribió:
“En los blancos pueblecitos de Andalucía, hace tiempo, solían ir las mujeres
vestidas de negro y muchas veces tapadas. En la fotografía vemos a tres mujeres
así ataviadas salir de la iglesia de Veger (Cádiz)”. Es una fotografía
prodigiosa. Ha logrado la máxima expresividad a fuerza de sencillez. En lugar
de acentuar el blanco de la cal y el negro de los vestidos, ha suavizado el
contraste, convirtiendo la imagen en una gama de grises, y envolviendo la
escena en un ambiente poético y misterioso. El papel verjurado que empleó para
revelar la fotografía da aún mayor armonía al conjunto.
 |
|
Ortiz
de Echagüe, Las tapadas de Veger
|
sábado, 3 de noviembre de 2012
SOMBRAS EN FUGA
Pronto hará un cuarto
de siglo que estuvo en Madrid la escritora Nathalie Sarraute. Fue en noviembre
de 1989. Habló de su obra en el Instituto Francés. No había demasiado público,
pero, como la sala estaba en penumbra, la escasez resultaba discreta. Habló con
sequedad, como si hubiera preferido no estar allí. Tenía el pelo corto, con
mechas blancas sobre la frente y las sienes. Los ojos eran vivos y fríos a la
vez, y el resto de la cara lo llenaban dos firmes arrugas que bajaban desde las
aletas de la nariz hasta el mentón y que parecían colocar la boca entre
paréntesis, una boca inexpresiva, lineal, sin labios. Tenía entonces ochenta y
siete años, pero podían pasar por setenta recién cumplidos.
La charla fue breve, y en seguida empezó a
leer algunos párrafos de una obra suya. El público no estaba caldeado para
sostener un coloquio medianamente entusiasta. Alguien le habló del nouveau roman, y de su relación con
Robbe-Grillet, con Butor, con Claude Simon. Dijo secamente que no había tenido
relación con ellos, y más aún, que no los conocía. Amparado por la penumbra de
las primeras filas, sólo susurré que creía recordar una fotografía en que
estaban todos ellos juntos, quizá en los jardines de la editorial Gallimard. Aguzó
entonces la viveza acerada de sus ojos para localizarme en la oscuridad, y a la
vez que me fulminaba con ellos negó rotundamente aquella insolente invención. Sobreponiéndome
al incidente, me acerqué al terminar la sesión con un ejemplar de Infancia, y le pedí que me lo dedicara.
Después de clavarme otra vez la mirada de ofidio –este vez de ofidio que ha
reconocido a su presa−, y sin hacerme ninguna pregunta, estampó en la
portadilla, no una dedicatoria, ni una firma, sino sólo un nombre, el suyo, sin
rúbrica.
Pero ¿cómo negar el
encanto de los tropismos? Nathalie Sarraute ha descompuesto la existencia de
sus personajes en pequeños episodios que tienen vida propia, como quien coge
una vieja cinta de película y va cortándola por gestos, por fotogramas que
abarcan la fracción de una escena. Los futuristas –Boccioni, Marinetti,
Severini– trataron de hacer algo parecido, pero las artes plásticas son
esencialmente estáticas, y el experimento se agotó pronto. Nathalie Sarraute ha
sabido detener esos movimientos que resbalan apresuradamente sobre los límites
de nuestra consciencia. Al aislar los tropismos, demuestra que detrás de la
conducta visible, detrás de la apariencia, hay pequeños dramas en que está la
verdad de nuestros actos. Los tropismos revelan el origen de los gestos, de las
frases, de los sentimientos exteriorizados. Sólo con esa descomposición
milimétrica, sólo con ese fraccionamiento infinitesimal se puede ver el
tránsito continuo de lo interior a lo exterior, de la intimidad a la visibilidad,
que supone toda conducta humana. “Los tropismos han sido siempre la sustancia
viva de todos mis libros”, ha dicho Nathalie Sarraute. No ha necesitado apenas
personajes, no ha necesitado argumentos ni tramas, porque los tropismos son por
sí mismos el contenido de sus novelas, y los tropismos son igualmente
fascinantes en seres anónimos, por corrientes que sean.
 |
|
Nathalie Sarraute, Ouvrez, 1997, su última novela
|
jueves, 1 de noviembre de 2012
NOTICIA DESDE URUGUAY
La muerte, tan próxima y tan lejana
a la vez, de Fernando Díaz-Plaja –porque fue ayer mismo pero en las lejanas
tierras de América–, me he hecho recordarle, no donde estuve algunas tardes con
él –el piso treinta y tres de la Torre de Madrid–, sino donde no estuve a su
lado: en esa playa de Punta del Este en la que el sol se pone interminablemente
mientras brillan a lo lejos los lomos plateados de los lobos de mar de la Isla
de Lobos. Y le veo con tanta nitidez, que puedo afirmar que Fernando va caminando
por la orilla, erguido como siempre, con un traje impecable de colores claros,
mientras Haydée sujeta con ambas manos la pamela que la brisa austral trata de
arrebatarle.
Desde su casa de Madrid, que era
poco más grande que el camarote de lujo de un capitán curtido por mil
navegaciones, se veía el alma de la ciudad: el viejo caserío cubierto de tejas
rojas, y un poco más allá la mole blanca del Palacio Real, que desde aquella
altura no tenía más empaque que el de una maqueta que le hubieran enseñado a
Carlos III para que pudiera hacerse idea de que como quedaría el palacio cuando
lo hubieran terminado.
Tenía pocos libros, y todos encuadernados
en piel y muy apretados en la única estantería. Ni un solo libro sobre una mesa
o un sofá. Ni un solo papel por ningún lado. Porque Fernando era un escritor
mediopensionista. Sólo escribía unas horas, y fuera de su casa, generalmente en
la hemeroteca. El resto del día paseaba. Me dijo una vez que escribía dos
folios cada día, sin faltar ninguno, de manera que a final de año podía
publicar un tomo de 730 páginas, dos libros de 365 o cuatro de 182. Dependía.
Fernando era a la vez muy escritor y
muy poco escritor, las dos cosas de manera rigurosamente simultánea. Lo era
mucho porque comía –y sobre todo vestía, siempre con exquisita elegancia– de
sus libros, y lo era poco porque a él todo eso de la inspiración y del lirismo
le resultaban ajenos. No es que fuera un escritor artesano, es que era un
escritor talabartero o guarnicionero, que lo que hacía era fabricar piezas, a
mano, sí, pero de cuero más o menos repujado. Probablemente más repujado que
menos, porque datos, gracia e ingenio no faltaban en casi ninguna de sus
páginas. Su devoción por su hermano Guillermo creo que era una secreta
nostalgia del tipo de escritor que él no era.
Ha muerto en el Hogar Español de
Ancianos de Montevideo. Menuda contradicción. Porque Fernando Díaz-Plaja, que ha
muerto a los noventa y cuatro años, no es que no fuera anciano, ni viejo, es
que no fue nunca un hombre maduro. Tuvo siempre el aire juvenil y la sonrisa
adolescente del conquistador casi profesional, aunque no tratara nunca de
conquistar otra cosa que no fuese una vida sosegada y amable.
 |
|
Uno de sus últimos libros, y en la portada,
una vista
desde sus ventanas.
|
martes, 30 de octubre de 2012
CONCIERTO PARA LA MANO IZQUIERDA
El filósofo
Wittgenstein tenía un hermano llamado Paul. Que Paul fuera manco tendría poca
importancia en la historia de la humanidad si no hubiera sido pianista. Cuando
Paul empezó triunfar en los escenarios europeos, una granada le destrozó un
brazo mientras se arrastraba por una trinchera de la Gran Guerra. El brazo
perdido fue el derecho, de manera que le quedó la mano que en todas las
partituras tiene encomendada el acompañamiento. Pero entonces Paul pidió a los
grandes compositores de la época que compusieran para él. Maurice Ravel
escribió el Concierto de Piano para la Mano Izquierda en re mayor, Sergéi
Prokófiev compuso el Concierto para Piano
en si bemol mayor, y también Benjamin Britten, Paul Hindemith, Richard
Strauss y otros varios compositores igualmente ilustres hicieron piezas para su
única mano. Lo curioso es que, en general, al pianista manco no le gustaron las
partituras, y hacia algunas de ellas, como la de Ravel, sintió profunda
aversión. Este último episodio lo pone difícil a la hora de extraer la moraleja. Porque habría sido bonito
sacar la gran lección de cómo superar a fuerza de entusiasmo la mayor
adversidad. Pero ese enconamiento final del pianista lo desbarata todo.
O quizá no. Porque en realidad todos somos
un poco mancos, y hay demasiados días de desgana, de desánimo y de rabia, y aún
así hay que tratar de sacarle fruto a la única mano. Puede que la lección del
manco Wittgenstein, con su irritación, acabe resultando, tal como fue, más
provechosa.
 |
|
Paul Wittgenstein
(1887-1961)
|
sábado, 27 de octubre de 2012
VOLVER ATRÁS
En los años de la adolescencia empieza a
crecer, aunque comedidamente, un pequeño rebaño de libros propios, que ocupa
unos pocos estantes y que no se confunde nunca con la biblioteca de los padres.
En ese rebaño de libros propios esté ya esbozada la biblioteca futura, por
grande que esta llegue a ser. Si se compararan los pocos libros del adolescente
con los muchos libros del hombre maduro en que ese adolescente se convierta, se
vería que los últimos libros son una simple descendencia de los primeros, como
si se hubieran reproducido endogámicamente a lo largo del tiempo.
De entre los libros propios que tuvo en la
casa paterna el lejano adolescente que escribe estas líneas, el que aparece
abajo es uno de los más antiguos. Lleva una fecha y una firma escritas con
trazos aún indecisos en la portadilla. No fue probablemente una compra
espontánea, sino impuesta. Pero eso perdió importancia enseguida, porque ese
libro fue desde el principio uno de los preferidos
Resulta llamativo que, siendo La metamorfosis el relato más largo de
los que se agrupan en ese libro, no haya dado título al conjunto. Y probablemente
La metamorfosis será el relato que a
todo lector se le haya grabado de manera indeleble en la memoria. Todos retendrán
para siempre la imagen –que cada cual se habrá forjado a su manera– de un
cuarto estrecho en cuya ventana despunta un día lluvioso, mientras el joven que duerme en ese cuarto se
debate en una pesadilla de la que no puede salir, porque se ha convertido en
una angustiosa realidad.
Muchos años más tarde de la fecha que
aparece en la portadilla empecé a coleccionar traducciones de La metamorfosis. Tenía curiosidad de
cómo resultaría, bien traducido, un relato escrito con una prosa tan alemana:
densa, dura, sobria, extraordinariamente precisa. La misma prosa de Los cuadernos de Malte Laurids Brigge,
de Rilke. Rilke decía de su propia prosa que era lückenlos: que no tenía huecos. La
metamorfosis tampoco tiene huecos. Ningún relato de Kafka los tiene. Ninguno
tiene huecos ni adornos, a ninguno le sobra ni le falta una palabra, y ninguna
de las palabras es sustituible por otra. Yo no he conseguido aprender de
memoria ningún poema entero, pero puedo recitar un cuento de Kafka que tiene
varias páginas: Vor dem Gesetz, Ante la
ley.
Luego seguí coleccionando por ver cómo se
traducían algunos de los pasajes. Las divergencias aparecen siempre en la
segunda línea. Cuando Kafka dice en qué se vio transformado Gregor Samsa –y son
sólo dos palabras: ungeheueres Ungezifer–,
las versiones empiezan a distanciarse. Desde esa segunda línea se puede saber si
el traductor va a ser fiel a Kafka o no.
En esas dos palabras de la segunda línea,
Kafka dice que Gregor Samsa se sintió transformado en un bicho enorme. No dice más. No quiere anticipar de qué bicho se
trata, porque eso lo va a ir diciendo a continuación: primero el caparazón
cóncavo, luego las patitas que vibran en el aire. Los traductores, que naturalmente
han leído el cuento entero antes de ponerse a traducir, anticipan en la segunda
línea de qué bicho se trata: “un asqueroso escarabajo”, “un insecto
monstruoso”, “un insecto gigante”, “una horrible cucaracha”.
Como pasa siempre con la buena literatura,
cada vez que se lee La metamorfosis
resulta nueva. Al leer el relato en este ejemplar que me acompaña desde hace
tanto tiempo, la que revivo es la primera lectura. Es como una doble novedad:
estreno relato y estreno adolescencia.
jueves, 25 de octubre de 2012
UN ESFUERZO DE INGENUIDAD
Hölderlin y Schelle tienen varias cosas en común. Los dos
son alemanes, los dos han nacido en la misma década –Hölderlin en 1770 y
Schelle en 1777−, los dos vivieron unos
años finales de locura, y los dos tuvieron pasión por andar. Pero sobre todo,
los dos fueron los primeros románticos, con un pie aún en el clasicismo:
Hölderlin en la poesía y Schelle en el paseo.
En realidad, aunque los dos anduvieron mucho, lo hicieron de
manera distinta. Para Hölderlin, pasear fue un medio, mientras que para
Schelle, pasear fue un fin. Hölderlin recorrió media Europa a pie, y cuando
paseaba, lo hacía para huir de sus tormentos interiores. “Los bosques con su
calma aplacan / cada espina en mi corazón”, escribió en un poema tardío que
tituló precisamente así, El paseo.
Schelle publicó en 1802 su libro El arte de pasear. Fue la irrupción del romanticismo en el paseo.
Porque hasta entonces, la naturaleza era sólo el escenario de los soliloquios
interiores. Basta con hojear Las
ensoñaciones del paseante solitario, de Rousseau, para darse cuenta. Con
Schelle todo cambia: la naturaleza pasa al primer plano, el hombre que pasea
siente y piensa a la vez, el paseo se convierte en la más alta actividad
humana. El hombre sólo es plenamente hombre cuando pasea.
Pero la primera novedad de Schelle está presente en el
título mismo de su obra: pasear es un arte. No está al alcance de cualquiera:
hace falta un cierto bagaje de cultura. Porque el paseo conjuga la actividad
física con la actividad intelectual. Aunque esta última ha de ser limitada: el
paseo no está destinado a las elucubraciones metafísicas. Hay que resbalar
sobre las cosas para recibir con calma la impresión del entorno.
Schelle no aconseja los paseos por la naturaleza abrupta ni
por las calles ruidosas de la ciudad. El lugar ideal de paseo es el parque, o
las avenidas sombreadas y silenciosas, o ese límite donde la ciudad se abre al
campo. Y es mejor pasear en compañía. Una compañía que no exija conversaciones
profundas, que no abstraiga de las delicias del lugar. Si hubiera música, no
hay que acercarse demasiado, porque el mayor placer del paseante es oír una
música al fondo, y más si emana de instrumentos de viento. Oír una flauta
lejana mientras se pasea puede ser el momento más idílico en la vida del
hombre.
El autor pone un límite muy preciso al paseo: la milla
sajona. La milla sajona del siglo XVIII equivale más o menos a nueve
kilómetros. Más allá, el paseante se convierte en un excursionista: der Spaziergänger mutirt zum Wanderer,
escribe rotundamente Schelle.
Pero el paseo impone una exigencia ineludible: hay que hacer
un esfuerzo de Unbefangenheit,
de ingenuidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona, al empezar un
paseo, volverse cándida, inocente, sencilla, sincera, de ánimo puro? Ahí está
la gran dificultad. Con el corazón lleno de rencores, de preocupaciones o de
tristezas, el paseo no será un auténtico paseo, será otra cosa más pobre y más
vacía.
Resulta
llamativo que la obra de Schelle, que se ha traducido a tantos idiomas, no se
haya traducido al español. Puede que no sea casual, si no causal: ¿nos ha
interesado el paseo? Porque los españoles marchan, corren, van a pie, y cuando
pasean, lo hacen siempre por algo o para algo. La gran lección de Schelle está en
convertir el paseo en un fin en sí mismo, en una forma –quizá la más alta− de
plenitud humana.
 |
|
Halfdan
Egedius, Tarde de verano, 1893
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)